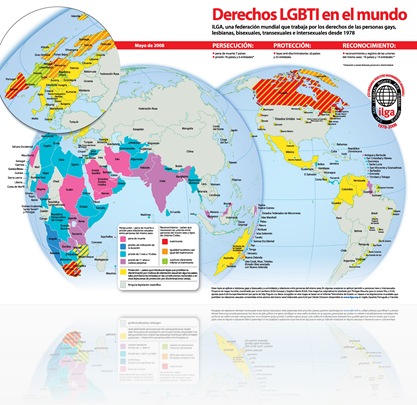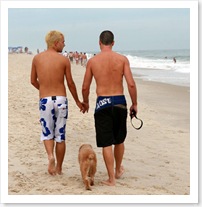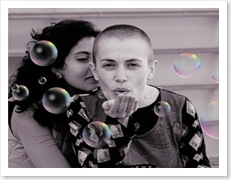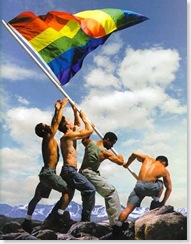Nota: Esta es una continuación de la Entrada anterior. Aclaro que los dos primeros párrafos de esta entrada fueron publicados en el blog a finales del año 2007. – Dr. Álvaro
_____________________________________________________________
Es bien sabido que la identidad del hombre latinoamericano incluye varias características que, a manera de criterios de inclusión, deben cumplirse para ganar y mantener la membresía al círculo masculino, entre dichas características se encuentran: ser productivo y proveedor, competitivo, valiente, estar dispuesto a enfrentar peligros para proteger a la mujer y salir airoso de cada situación difícil o prueba que encare, realizar comportamientos que disipen cualquier duda sobre su orientación sexual (que debe ser heterosexual) y un sinnúmero más de rasgos obligados, entre los que se encuentra dejar claro que “no es una mujer” evitando incorporar cualquier característica tradicionalmente concebida como femenina, como la expresión afectiva honesta de afectos distintos a la rabia, la ira u otro similar. Una muestra de lo importante que ha sido para la masculinidad extirpar el componente homosexual de su identidad la apreciamos en el trabajo de un popular compositor panameño, conocido por escribir y cantar las realidades subjetivas del pueblo durante décadas, quien cuenta, en una de sus canciones titulada “El Nacimiento de Ramiro” la historia de un padre que recibe a su hijo recién nacido y pide a Dios únicamente dos cosas, en sus palabras: “que no me salga marica, que no me salga ladrón” (Rubén Blades, 1981).
Por otro lado, pareciera que la forma que ha tomado la identidad masculina se va desdibujando a medida que la identidad femenina va alterándose a sí misma, como resultado, en parte, del movimiento feminista de las últimas décadas. Una realidad interesante de este proceso es que los roles típicamente masculinos parecen estar incluyendo nuevos papeles, como ser un padre más involucrado en el cuidado directo de los hijos o ser expresivo en cuanto al dolor afectivo o las emociones distintas de la rabia, sin embargo es incierto si estos nuevos roles se han integrado con los anteriores, si han venido a tomar su lugar o si constituyen una nueva y poderosa fuente de confusión para la, ya desarreglada, identidad masculina.
Diversos autores (Freud, 1905; Isay, 1989; Castañeda, 1999; Lewes, 1995) han definido o se han referido a la homosexualidad de distintas formas.
¿Por qué definirse y construir una identidad?
¿Por qué es importante tener una definición, una palabra que designe nuestra identidad e indique cómo somos? Mi impresión es que lo necesitamos – y con esto inicio el tema de la construcción de las identidades – debido al gran vacío que existe en nuestra mente (individual y comunitaria) sobre aquello que nos caracteriza. ¿De dónde nace ese vacío?
No es un secreto que, desde pequeños, los niños aprenden quienes son a partir del reflejo de sus padres, es decir, las reacciones de los demás nos hacen saber (como un espejo) cómo somos. Este reflejo se va modificando a lo largo de la vida y se sigue recibiendo de nuestros cuidadores, de otros miembros de la familia, de los amigos, de las parejas, de los compañeros de clase, de los jefes y colaboradores en el trabajo, de las autoridades y los gobiernos de nuestros países, etc. Todos nos dan pedazos de información sobre quienes somos y nosotros, como cualquier otro grupo minoritario o mayoritario, tomamos esos pedazos y vamos armando el rompecabezas que da como resultado la imagen de nuestra identidad. Este es, tristemente, un proceso automático e inconsciente.
Pero ser un hombre diverso en un mundo como este y en la Latinoamérica de nuestros días significa haber recibido esos reflejos en cuanto a varias áreas de nuestra vida pero, muchas veces, no en cuanto a nuestra sexualidad. El niño recibe las expectativas de los padres sobre crecer, casarse con una mujer y tener hijos. El adolescente que siente atracción sexual y/o afectiva por aquellos de su mismo sexo no puede comentarlo con los padres porque ya sabe que no es bien recibido. El adulto profesional no puede llevar a su pareja del mismo sexo a la fiesta de fin de año del trabajo por temor a exponerse a algún comentario mal intencionado. Así que, en muchos casos, el sistema funciona (o debería decir «disfunciona») reflejando a los niños y niñas que la sexualidad no existe a menos que sea heterosexual. Los niños diversos acaban creciendo y convirtiéndose en hombres cuya sexualidad vino, literalmente, sin instrucciones. Todas las expectativas depositadas en ellos van en desacuerdo con lo que sienten y nunca nadie les comentó que sentir lo que experimentan en su fuero interno era una posibilidad, mucho menos una posibilidad aceptada.
La necesidad de definirse a sí mismo es algo enteramente humano, pero siempre requiere ser asistido por el medio. Por lo tanto, muchos hombres diversos está siempre en búsqueda de esa identidad, de ese reflejo y, mientras lo encuentran y van construyendo la imagen de la propia sexualidad, pasan por diferentes formas de denominación, a veces en una carrera desesperada por tranquilizar la ansiedad de no saber quienes son sexualmente porque la falta de reflejo es hacer «como si no existieran» los aspectos no reflejados. Es igual a la negación de la existencia y la sensación de no existir llenaría a cualquier ser humano de angustia. Por eso hemos creado todas nuestras religiones, con promesas de vida eterna, todo en un gran intento de tranquilizar una ansiedad que nos alcanzará en el momento de morir. Pero el hombre diverso vive, de manera diaria y en algún nivel, esa ansiedad de morir, de no existir en cuanto a su sexualidad (no reconocida o no aceptada por el medio). Este sufrimiento lo vive, aunque no se dé cuenta de ello.
La búsqueda incesante de identidad lleva al hombre diverso a buscar más categorías cada vez. Entonces, no solo deben llamarse a sí mismos heterosexuales, bisexuales, homosexuales, gay o de cualquier otra denominación, sino que también parecen desarrollar una preocupación (casi obsesiva en algunos casos) sobre sus prácticas sexuales, es decir, sobre ser pasivos, activos, versátiles, activos versátiles, pasivos versátiles, o solo permitirse realizar sexo oral o masturbación mutua, colectiva o solitaria, etc., etc.